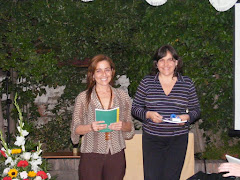miércoles, 27 de noviembre de 2019
Titulación Terapeutas Familiares y de Pareja 2019
Con enorme alegría celebramos la obtención de su título
de Terapeutas Familiares y de Parejas de 37 psicólogos y psiquiatras que se formaron
con nosotros en los diferentes programas que impartimos a lo largo de nuestro
país. Desde Valdivia, Coyhaique, Talca, Viña del Mar y Santiago recibimos a
quienes recibían su título este año. Agradecemos a quienes estuvieron-
docentes, terapeutas y sus familiares - y recordamos a quienes no pudieron venir
dadas las circunstancias por las que atraviesa nuestro país.
Felicidades a cada uno de ellas y ellos, nuevos
embajadores del Instituto Chileno de Terapia Familiar en sus regiones y lugares
de trabajo.
Los terapeutas titulados fueron:
Psq. Cristóbal Adriasola Barroilhet.
Ps. Catalina Bañados Andrade.
Ps. Alejandra Barros Puertas.
Ps. Cindy Bernucci Guarda.
Ps. Katherinne Cid Martínez.
Ps. Rodrigo Cordero Brevis.
Ps. Diego Errázuriz Jory.
Ps. Paulina Flores Wobbe.
Ps. Paulina Flores
Valenzuela.
Ps. Natalia Galáz Abarzúa.
Ps. Tamara Gallyas Sanhueza.
Ps. Macarena Gore González.
Ps. Francisca Gubbins Foxley.
Ps. Carmen Paz Ilabaca
Jara.
Ps. María del Pilar Jaramillo González.
Ps. Ximena Karmy
Saieg.
Ps. Marie
Jeanette Lasserre Fishman.
Ps. Catalina López Fluxa.
Ps. Trinidad López
Radrigán.
Ps. Elisa Loyola Marín.
Ps. Valentina Melnick Saint Marie.
Ps. Verónica Montero Prieto.
Ps. Loreto Opazo Oyarce.
Psq. Paulina Osorio Silva.
Ps. Valentina Otaegui Van Der Schraft.
Ps. Sandra Pacheco Nicklas.
Ps. Paz Paredes Sandoval.
Ps. Francisca Pérez Cortés.
Ps. Alejandra Ramírez Nieto.
Ps. Trinidad Romero Fernández.
Ps. Víctor Ruiz Maldonado.
Psq. Laura Terán Peña.
Ps. Valentina Valdés Kufferath.
Ps. Tania Vallejos Moreno.
Ps. Evelyn Velásquez Toledo.
Ps. María Beatriz Villavicencio Salas.
Ps. Marianne Wentzel Vietheer.
jueves, 21 de noviembre de 2019
Reflexiones sobre Violencia y Dignidad Humana
 Nuestra sociedad se ha visto sacudida desde hace un mes por sucesos que
revelan una tensión histórica entre el desprecio y el resentimiento que a ratos
adquiere una forma de espiral y otras se mueve en términos circulares. Esta
sacudida contiene además nuevas esperanzas recientes que pretenden desanudar,
no sin costos, la tensión de muchos años.
Nuestra sociedad se ha visto sacudida desde hace un mes por sucesos que
revelan una tensión histórica entre el desprecio y el resentimiento que a ratos
adquiere una forma de espiral y otras se mueve en términos circulares. Esta
sacudida contiene además nuevas esperanzas recientes que pretenden desanudar,
no sin costos, la tensión de muchos años.
Al quedar inmersos en la polarización que se ha desatado, conversar
sobre la violencia en términos que vaya más allá de lo político y económico me
parece una invitación urgente.
Más que nunca se hace necesaria una articulación diferente entre lo
político, lo económico, y de manera más permanente, de lo ético.
Quisiera empezar de una manera filosófica invocando a un filósofo que
hace sus reflexiones vinculadas a lo vivido como prisionero en la segunda
guerra mundial y sus efectos en la los encuentros interpersonales (Levinas). Él
señala que en muchos contextos algunos seres humanos se afirman sobre otros y
se entregan a la violencia justificándose en aras de un futuro mejor sin
ocuparse de la evidencia del dolor, el desconsuelo, la sangre y la muerte. Sin
embargo, otros muchos seres humanos necesitan que pospongamos la afirmación
solo de nosotros y nuestros intereses (en este punto mezquinos) para poder
seguir existiendo y siendo. Para que eso ocurra hay que introducir la práctica
de la responsabilidad por el otro.
¿No ha sido lo que ha ocurrido por décadas en nuestro país cuando los
que han impuesto un tipo de institucionalidad con acento solo en lo económico
descuidó la equidad y ha mantenido postergadas a tantas personas de una forma
abusiva (esperando algún retorno del sistema que nunca llega, colusiones,
corrupción, entre otras)?
¿No ha sido lo que ha ocurrido el último mes cuando en términos
momentáneos, temporales y situados, se han configurado las llamadas “zonas de
sacrificio” (que han existido antes en muchos lugares de la ciudad) en las que
quedan postergadas muchas personas que viven ahí?
¿No se ha visto una discusión sin salida entre el abuso de los agentes
del Estado que imponen una fuerza desmedida y jóvenes llamados vándalos que con
violencia los enfrentan (que deja fuera otras facetas de estos jóvenes y estos
carabineros) destruyendo de paso partes de la ciudad (también omito para el
propósito de este comentario las marchas pacíficas a veces reprimidas sin más y
que son otra forma de violentar a los que asisten)?
¿No se ha notado la dificultad de conversar sobre la violencia al
quedar inmersos en la polarización desatada y que se explica solo en términos
económicos y políticos descuidando la dimensión ética del cara a cara del
encuentro con el otro?
En la modernidad, el discurso de los derechos humanos se asienta en las
nociones de libertad e igualdad en el entendido que los seres humanos comparten
una misma dignidad.
Para Levinas, cada otro (ser
humano) es portador de toda la dignidad de la humanidad (más allá de una clase
o de un género). Al citarlo, leo que para él, “mantenerse en la justicia, en la
norma de la pura medida- o moderación- entre términos que se excluyen, sería
todavía asimilar el encuentro entre miembros del género humano al encuentro
entre individuos de una clase lógica que no significan para el otro sino
negación, agregaciones o indiferencia”[1].
Dicho positivamente, aparece una óptica
que piensa en los derechos del otro
a partir de la diferencia y no de la igualdad. Para Levinas, es la diferencia y
no la igualdad la que posibilita una preocupación auténtica por aquello que se
identifica como derecho del otro. Por
eso es que ver al otro como semejante disminuye la responsabilidad pues se ve
al otro en la medida de que sea semejante a mí, fraternidad universal entre
iguales, en vez de fraternidad dentro de la extrema diferencia (separación).
De esta manera es que puedo comprender que se vea sin más a todos los jóvenes manifestantes como vándalos y a todos los carabineros como asesinos, pues ninguno es para el otro un semejante en su radical diferencia humana congregada desde la inequidad histórica y la violencia circunstancial. Secuelas de esto en un tono menor son los “chaquetas amarillas” y “baila para pasar”, porque son igualmente desafiantes para los que no son semejantes. Y ni hablar de esos otros que viven en las zonas de violencia, de los niños/as que juegan en esas plazas y jardines sin poder salir de sus casas; esos no existen o deben ser semejantes a los que avalan la represión o avalan la lucha reivindicativa. Se trata de una lógica que es la cara obscena del derecho del otro cuando no se respeta su diferencia radical.
Una carta que leí de Mario Waisbluth, que solicita que cada uno pida
perdón apunta a este respecto y ha sido denostado por eso, no por casualidad,
debido a la no aceptación de algunas personas de considerar al otro en su radical diferencia, negándose
a ser interpelados en nuestra responsabilidad.
No es fácil responsabilizarse, no solo por el mal que el otro padece sino por el mal que otro causa, pues es salirse de la
polaridad, es comprender al joven, al carabinero y a los vecinos que viven y
son víctimas en los barrios maltratados. Invitar a que la culpa se conduzca
hacia una posibilidad de subjetividad como responsabilidad es un primer paso.
¿Existe algo así como que los derechos del otro son algo a priori?
Podríamos acordar, siguiendo a Levinas, que podría ser, si siempre y
cuando, son anteriores a toda concesión, a toda tradición, a toda
jurisprudencia, a toda distribución de privilegios, a toda pretensión de una
voluntad que usa abusivamente de su propia y única razón. Supone ver al otro en su singularidad irreductible,
infinitamente distinto que yo.
¿Cuál es el riesgo de que no sea así en términos esenciales?
La respuesta tentativa requiere de un rodeo que me acerca al quehacer
que practico como profesional que
debe lidiar con consideraciones psicopatológicas cuando una persona solicita
ayuda para lograr algún alivio en su salud mental quebrantada. Si me arriesgo, en situaciones como las
descritas y no lo veo desde una patología, los derechos quebrantados del otro sólo pueden darse en el marco de
una relación en la que el Otro no
sea reducido solamente al que yo soy por
el yo (la noción de Mismo como el que se autoafirma solo en
su ser propio), es decir en el marco de una relación ética.
¿No es eso lo que queda resaltado en el enfrentamiento violento entre
jóvenes y carabineros en estos días difíciles escudándose cada uno en la
provocación del otro al punto de cambiarles la identidad a vándalos y asesinos?
De no ocurrir así, puedo atender en mi quehacer profesional a ambos en
su calidad de únicos diferentes a mí en los momentos en que su dignidad es vulnerada,
en el momento en que no los veo reducidos a “ser lo mismo que yo”.
Será esta relación ética la fundante de una relación auténticamente
humana, en la que la singularidad del otro
permanece y remite a la humanidad entera, algo no universal como puede serlo la
igualdad, una singularidad única que va más allá de la individualidad de
individuos múltiples en su género (Levinas). Es allí donde los individuos dejan
de ser intercambiables.
La vieja frase de Kant cuando habla del imperativo categórico que dice
“obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona
de cualquier otro siempre a la vez como fin y nunca solo como medio” merece una
consideración a la luz de lo expuesto. Estamos lejos de una voluntad que se
guía por la razón. Estamos en presencia del otro como enemigo, estamos en presencia de la ausencia “del rostro
del otro” en términos literales, uno con casco, el otro encapuchado. Lo que no
hay en esa situación es autonomía, ambos cumplen órdenes (aunque a veces sea
vivida por los jóvenes como espontaneidad, frustración, libertad, contagio y un
largo etcetera).
Hay una imposibilidad de estar ante el otro y más bien se está contra el otro. En términos de justificación cada uno aduce que lo propio es legítima defensa, reacción ante la provocación del otro. Es una situación vivida como sin comienzo, no hay proximidad para ver el rostro del otro porque si se lo viera en la cercanía de su desnudez, la violencia del mundo y de la historia tendría una posibilidad de ser interrumpida. El esfuerzo por “ser” lo “mismo” cada vez, y a cada instante “ser soberano” capta toda la fuerza del despliegue propio e impide cualquier responsabilidad por el otro. En otras palabras, es la renuncia a la identidad ontológica (en este punto, entendido como el ser solo mismo) la que permite que se abra el espacio a la singularidad del otro en el modo de la responsabilidad[2].
Hay una imposibilidad de estar ante el otro y más bien se está contra el otro. En términos de justificación cada uno aduce que lo propio es legítima defensa, reacción ante la provocación del otro. Es una situación vivida como sin comienzo, no hay proximidad para ver el rostro del otro porque si se lo viera en la cercanía de su desnudez, la violencia del mundo y de la historia tendría una posibilidad de ser interrumpida. El esfuerzo por “ser” lo “mismo” cada vez, y a cada instante “ser soberano” capta toda la fuerza del despliegue propio e impide cualquier responsabilidad por el otro. En otras palabras, es la renuncia a la identidad ontológica (en este punto, entendido como el ser solo mismo) la que permite que se abra el espacio a la singularidad del otro en el modo de la responsabilidad[2].
Un pequeño comienzo se ha abierto con los acuerdos de todos los colores políticos en esa dirección y nos han sorprendido, al menos parcialmente, en su responsabilidad para buscar una salida a través de una nueva constitución en que el otro sea protagonista desde su singularidad.
Dr. Sergio Bernales M.
Instituto Chileno de Terapia Familiar
15-11-2019
[1] E. Levinas, “Fuera del sujeto” 1997. Ed. Caparros.
[2] Agradezco la lectura de “Derechos Humanos como derechos del otro
en Levinas” de Antonio López en Cuadernos de Filosofía ISSN 0120-8462, VOL. 31
2010.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)