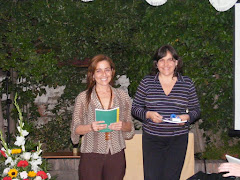Sin duda un
cine de denuncia. De denuncia de una situación de abuso sexual y de identidad,
de denuncia de un poder institucional histórico, en fin, de denuncia de la
falta de cuidados cuando se está en frente a personas vulnerables.
Sin duda un
cine de denuncia. De denuncia de una situación de abuso sexual y de identidad,
de denuncia de un poder institucional histórico, en fin, de denuncia de la
falta de cuidados cuando se está en frente a personas vulnerables.jueves, 28 de mayo de 2015
Reflexión: EL bosque de Karadima por Dr. Sergio Bernales
EL bosque de Karadima (Director: Matías Lira)
 Sin duda un
cine de denuncia. De denuncia de una situación de abuso sexual y de identidad,
de denuncia de un poder institucional histórico, en fin, de denuncia de la
falta de cuidados cuando se está en frente a personas vulnerables.
Sin duda un
cine de denuncia. De denuncia de una situación de abuso sexual y de identidad,
de denuncia de un poder institucional histórico, en fin, de denuncia de la
falta de cuidados cuando se está en frente a personas vulnerables.
¿Qué
caracteriza el cine de denuncia?
La impotencia
frente a una situación encubierta, no hablada, distorsionada por la palabra
oficial, encubridora de diferentes tipos de daño y que deja marcas imborrables
en las personas que lo sufren. La angustia, la incomodidad y lo opresivo se
hacen presentes en esta cinta y conmueven al espectador obligándolo a
pronunciarse sobre lo que ha visto, ya sea para negarlo, para aplaudir la
valentía de contarlo o para iniciar un camino de elaboración sobre oscuros
pasajes de la historia. Que el cine chileno lo haga es una manifestación de la
apertura de una sociedad que ha sido muchas veces tildada de hipócrita.
Traer a
memoria películas como Matar a un hombre, Aurora e incluso Raíz nos hablan de
ello.
Ahora bien, ya
el título nos convoca a un recorrido en que habrá sorpresas. Se trata de una
cinta que tiene varios niveles de interpretación: el propiamente
cinematográfico, el contenido que nos quiere mostrar, la cercanía del
espectador con el hecho histórico (reciente y situado en la misma ciudad y con
personas vivas y conocidas del “mundo social”), la intencionalidad con que está
hecho, el problema del abuso de poder y el abuso sexual como su máximo
exponente, la consecuencia de una denuncia cinematográfica para personas que
siguen adheridas a una causa en la que no han sido escuchados, el uso de
personajes secundarios que representan a personas que siguen insertas en la
sociedad y con las que podemos interactuar en cualquier momento y que no
sabemos si dieron su consentimiento para ser ejemplificadas en el material
filmado.
¿Por dónde
empezar?
Ser terapeuta
sistémico o contextual-relacional, mira el film de una cierta manera, como lo
hacemos todos por lo demás, una manera que enfatiza la relación que se configura
desde un cierto contexto o entorno significativo. Nos parecemos en parte a un
director de cine (o de orquesta) cuando en este tipo de trabajo filmamos lo que
hacemos, con el consentimiento informado de los consultantes, con el fin de
atender al micro proceso que ocurre mientras dialogan, muchas veces en torno a
un conflicto. En ese proceso, el modo como empieza una escena de apariencia
espontánea, da un montón de pistas al terapeuta para la configuración de una
peculiar organización alrededor de un problema.
Si mi
observación sigue ese curso de acción, lo primero que llama la atención en el
film es que se inicia con un tipo de curiosidad de un adolescente, curiosidad
que se orienta hacia varios aspectos: la búsqueda de pertenencia, una
pertenencia que sea trascendente y que se personaliza en una figura que lidera
a jóvenes con ese tipo de búsqueda. A continuación aparece Karadima, figura
configurada de entrada por una predilección por lo mediático y poderes que
vienen de lo divino: hay que grabar la misa, soy un enviado (en un sentido que
puede ser metafórico o literal). La madre y su modo de vivir, el padre asesino
por despecho, la vida hipócrita y disipada hacen de telón de fondo a la
emergencia de la situación en ciernes: el abuso del más débil.
¿Qué decir
cuando aparecen este tipo de características en una situación vital?
Lo primero es
que la responsabilidad del profesional que orienta debe fijar un setting de
protección y de cuidado, sea éste un médico, un terapeuta, un cura, un pastor,
un rabino, un jefe.
Las personas
que como Tomás andan en búsqueda de vínculo, desde una falta de uno bueno para
él en su origen, obliga a un cuidado aun mayor.
Si se
encuentra con alguien fanático y perverso las posibilidades de ser dañado son
inmensas. Si esa persona va precedida de santidad y se es elegido por él, el
riesgo es inconmensurable.
De eso trata
la película, de los pasos de una seducción de este tipo. Es algo ya estudiado
en la clínica psicológica y se pueden seguir sus pasos. Algunos momentos: estar
por encima de la ley humana “maneja tú aunque no tengas la licencia, yo
gobierno la situación, me voy solo contigo, los demás en otro auto y respetando
la velocidad”; ser el administrador de la verdad y el perdón “no seas tontito,
yo te perdono y absuelvo”; “cuida los pecados de la carne” poniéndolo a prueba
mientras toca sus genitales al punto de confundirlo sin saber hacia donde va
dirigido el acto. Muy distinto a la relación de Sócrates con Alcibíades, del
maestro con el discípulo, orientada a resistir la tentación en aras de ser una
mejor persona y mejor ciudadano de la polis, en un sentido de mejorar el
cuidado y el conocimiento de sí.
En esta
perspectiva, la incomodidad con que he visto la película me obliga a
reflexionar sobre mis motivos más conscientes.
No quedo
indiferente a preguntarme por el consentimiento de cada uno de los familiares
involucrados, en especial el hijo, pues si bien es cine y en tal sentido
“ficción”, el carácter documental es innegable.
Si bien el
relato se centra en la perversión del “santito”, los poderes fácticos de la
Iglesia quedan también en el centro del cuestionamiento. En tal sentido me
llamó la atención las dos veces que sale el padre Hurtado como telón de fondo
de escenas importantes, la primera difuminado, la segunda de un modo nítido.
¿Es que era su salvoconducto? ¿Es que el padre Hurtado pertenece a la misma
especie? Queda una duda que incomoda en la forma en que se muestra.
Que duda cabe
que Tomás fue seducido y abusado. Es de una gran valentía el logro de la
denuncia, de una enorme lealtad advertírselo al cura en el momento en que se
atreve a hacerlo, quizás influido por el flash back que le significa temer la
presencia de su hijo en el mismo cuarto en el que él ha sido sometido. Sin
embargo, que ese aspecto quede escenificado y se haga público también me
incomodó. Por un lado revela un gran sentido de protección de Tomás, pero por
el otro, ¿cómo se le explicó al niño que esta historia quedaría plasmada, ya no
en un programa de TV sino en el celuloide?
Para terminar
este comentario sobre el contenido y desde un punto de vista psicológico vale
la pena recordar la teoría del hechizo. Dice su autor (Perrone): “El hechizo es
un estado de trance prolongado, de hipnosis no convencional, que puede perdurar
aun después de haberse interrumpido la relación. Puede crearse por efecto del
terror, la amenaza, la violencia, la confusión, etc. Los abusos sexuales
intrafamiliares pueden producirse en un clima de terror y de violencia, pero también
pueden ocurrir en interacciones de seducción para tratar de designar la relación
particular que liga al abusador y su victima. No contempla el estado de falta
total de libertad descrito por las víctimas. Como forma extrema de relación no
igualitaria, el hechizo se caracteriza por la influencia que una persona ejerce
sobre la otra, sin que esta lo sepa...”. Tal es el caso de lo vivido por Tomás.
En lo más
cinematográfico quisiera expresar un par de comentarios. El cine de denuncia
social como el Ken Loach, también el de Mike Leigh, recurre a una cámara que se
asemeja al ojo humano, no se acerca demasiado. No es el caso de esta cinta de
M. Lira. El apela al close up y a la fuerza expresiva del rostro cuando es
capturado en cercanía. Es el gran mérito de Gneco, capaz de matizar y darle
intensidad a cada gesto significativo y revelar congruencia o incongruencia en
relación al discurso. Lo mismo vale para la actuación de Vicuña, como de
Campos, lo que se puede hacer extensivo al otro joven que termina siendo cura,
pero en éste sin la debida profundidad del personaje. En este sentido es un
cine intencionado que encuentra lo que busca: producir un efecto en el
espectador. Es difícil que después de verla, las emociones queden en el mismo
sitio. El propósito se ha cumplido y no importa que los personajes secundarios
no tengan la profundidad de los principales, por ejemplo, ¿cómo se acerca a lo
religioso la esposa de Tomás, al punto de ser a su vez influida por Karadima?
Lo mismo ocurre con el fiscal de la curia, quizás algo menos con la madre, la
que de dos pinceladas queda estigmatizada en su manera de ser. Me parecen los
puntos débiles del film.
Por último
agradecer este tipo de películas, la que al mostrar un aspecto bien conocido y
apegado más a la realidad que a la ficción, logra crear un clima emocional
cautivador, asfixiante, denso, angustiante, de atrevimiento.
Dr Sergio Bernales
miércoles, 1 de abril de 2015
La garra de hacer familia en el Norte
Agradecemos a la psicóloga Soledad Arriagada, miembro de nuestro Instituto, quien nos deja su mirada con el corazón a las familias del norte de nuestro país, en estas sentidas palabras sobre la catástrofe vivida estas ultimas semanas...
Cuando
producto de eventos naturales se comienza a hablar del Norte de nuestro país,
quienes hemos crecido, vivido y trabajado allá, nos llama la atención lo
poco que el centro y sur del país saben
de la realidad nortina. Poco se conoce que las ciudades por allá están todas
muy distantes una de otras, fácilmente uno debe recorrer 200 kilómetros hasta
la más cercana, son horas y horas entre una capital regional y otra, con un
basto y árido desierto que las separa.
El norte de nuestro país es una
tierra hermosa pero exigente y dura, donde nada se facilita, sino que exige de
su gente garra y creatividad para hacerle frente a la vida cotidiana. Donde los
servicios básicos son muchísimo más caros que en el resto del país y se
interfieren con facilidad frente a diversas situaciones, lo que le exige al
nortino ser más precavido y paciente que en otros lugares. La vida no es fácil
en el norte, la naturaleza habitualmente se vuelve en contra, el mar, los
cerros y el clima, así como te acarician y reconfortan, cada cierto tiempo te
recuerdan su poder y lo indefenso que estás en esas tierras, el nortino sabe
que si bien le han logrado sacar las riquezas a la Pampa, sigue siendo ella
quien manda y quien en cualquier momento te cobra.
Cuando
conocemos los acontecimientos de los últimos días, no podemos menos que
recordar que en el norte la forma de hacer familia es distinta, una parte muy
importante de su gente trabaja en la minería, son lo que ellos mismos
orgullosamente se reconocen como “la familia minera”. Un tipo de familia
distinta, en las cuales se enfrenta el reto de hacer familia con sólo el
cincuenta por ciento del tiempo juntos bajo el mismo techo, por lo que han
tenido que aprender a lidiar con presencias y ausencias de sus miembros, a ser
creativos y perseverantes para mantener los vínculos, la historia y la
comunicación.
Por
eso, cuando empecé a escuchar las noticias la semana pasada, recordé la gran
angustia omnipresente en estas familias, eso que constantemente referían los
mineros, estar lejos de la familia cuando pasan eventos trágicos, frente a
una urgencia. Me di cuenta que las peores fantasías de los nortinos se
estaban haciendo realidad, lo que me hizo pensar en todas esas madres y padres
tratando de poner a salvo a sus familias solas y solos, dando difícilmente
abasto frente a la furia de la naturaleza. A su vez, imaginé esos miles de
padres o madres angustiados(as) y aislados(as) en las entrañas de las decenas
de minas, sin saber de los hijos y parejas que dejaron en casa para ir a
cumplir con sus turnos laborales. Para quienes vemos a nuestras familias todos
los días, es difícil imaginar lo que es enfrentar a la naturaleza desbocada sin
el apoyo de la pareja, del compañero o la compañera en la crianza porque se
encuentra lejos, tampoco podemos imaginarnos lo que significa encontrarse
aislados a cientos de kilómetros sin saber cómo se encuentra nuestra familia
por días, en los cuales no puedes hacer nada sino esperar con el anhelo de
encontrarlos bien.
Imaginé
la angustia de esas familias sin celulares ni internet, cuando estos medios
tecnológicos se transforman en la única forma de hacer familia, mantener los
vínculos, de sentirse apoyado y contenido, por eso la incomunicación se
transforma en dolor, en desesperación de saber si tu familia está completa y a
salvo, dolor de no saber cuándo volverán a estar juntos nuevamente, ya que los
kilómetros que los separan son demasiados, y se hacen más distantes frente a la
angustia de no poder estar cuidando a los tuyos. La nueva separación es
inevitable, así es el sistema laboral, pero será más dura que lo habitual, será
marcada por el trauma vivido.
Quienes
viven en el norte saben resistir, miran de frente los acontecimientos y siguen
adelante, como nada se les ha dado fácil en la historia, no esperan que ahora
sea distinto, una vez más se calzan los bototos, el casco y se comienza de
nuevo, se llorará a los que partieron, se limpiarán las casas, se reconstruirá
lo destruido y se seguirá luchando en el día a día, dando su esfuerzo por
mantener a todo un país, aunque habitualmente se olvide.
Muchas
de las familias que han vivido estos acontecimientos probablemente están de
paso por la zona, el norte se caracteriza por ser un lugar de paso, pero así
también se caracteriza por ser un lugar que marca el espíritu de las familias,
ellas no serán las mismas de aquí en adelante, se llevarán a la Pampa con
ellas, no sólo el desierto y el sol dejarán marcas en ellos, sino estas
dramáticas experiencias constituirán parte
de su historia como familia.
lunes, 23 de marzo de 2015
La familia y el inicio del Año Escolar
Comienza
un nuevo año escolar y laboral y con él vuelve la vorágine de una
vida ajetreada, llena de actividades, exigencias y deberes. Para las
familias con niños en etapa escolar, implica retomar y coordinar múltiples
tareas, con lo cual pareciera que todo lo descansado, compartido
y reflexionado durante las vacaciones queda rápidamente atrás, junto a
los buenos propósitos para un año que habíamos soñado como menos frenético y
desgastante que el anterior. La tranquilidad ganada en largas
caminatas, baños de mar o de lago, o en una ciudad mucho más apacible,
pareciera desvanecerse apenas volvemos a la desgastante rutina
diaria.
Sin
embargo, el verano y las vacaciones compartidas tienen el don de reflejarnos el
mejor potencial que tienen nuestras relaciones familiares cuando estamos
descansados. Podemos habernos reído de buena gana con nuestros
hijos de algo simple, gozado con actividades o juegos sencillos
y sorprendido de ver a distintos miembros de la
familia -nuclear y extensa- interactuando entre sí de
manera llana y relajada. Nos queda como legado haber sido testigos de lo
que podríamos llamar la "mejor versión" de nosotros
mismos y de nuestra familia. Sabemos por experiencia, que puede haber una
mejor manera de relacionarnos, entre quienes convivimos y
más queremos. Esto nos lleva a preguntarnos por la manera
de re-encontrarnos con lo hallado durante el tiempo de
descanso, pero esta vez “entre marzo y diciembre”. ¿Cómo
encontrar momentos o situaciones que nos conecten profundamente, en
medio de la extenuante cotidianidad? Posiblemente sean los
ritos y rituales familiares los que
mejor puedan aportarnos para tener encuentros genuinos, a través de
la construcción de significados compartidos que generen sensación de
pertenencia, seguridad y bienestar.
El
diccionario de la Real Academia de la Lengua define a los
ritos como “costumbres y ceremonias” y "el conjunto de
reglas establecidas para el culto y ceremonias
religiosas". Los rituales, por su parte, serían el
"conjunto de ritos de una religión, iglesia o función sagrada".
También son ritos los actos repetitivos
y normativos que se reiteran estricta e invariablemente.
Desde la Sociología y la Antropología, lo ritual implica dramatizaciones
que remiten a lo natural y sagrado, y crean nuevos significados individuales y
sociales. Permiten comprender el mundo, darle estructura, construir
identidad y otorgarnos certezas. El terapeuta familiar Cristian Vásquez plantea en su
texto “Rituales Terapéuticos” que los rituales son "instrumentos
sociales que permiten la cohesión y pertenencia a los grupos de
referencia" y cita a Nannini y Perrone, señalando
que “sirven principalmente para disminuir la angustia, facilitar los
pasajes de un estado a otro, limitar los conflictos sociales
o intrapsíquicos, crear puentes entre lo visible y lo invisible o entre
lo explicable y lo inexplicable, mimetizar los cambios para dominarlos.
Los ritos conectan el nivel individual con el nivel social y
organizan las relaciones sociales” (Perrone, R. y Nannini, M.; 2007 en:
Cristián Vásquez, recuperado el 17 de marzo de 2015 en http://data.edras.cl/resources-files-repository/Rituales_Terapeuticos_-Ps_Cristian_Vasquez.pdf). En las familias, todos los días desarrollamos
ritos y hacemos actos rituales, a veces sin tener mucha conciencia de
ello. Menos aún de que en algún nivel siempre conectan lo natural con lo
trascendente.
En lo
personal, este marzo me enfrenta al desafío familiar de iniciar la etapa escolar.
Más allá del gran esfuerzo adaptativo de organización, levantadas y
acarreos al alba y de la inserción
familiar en un sistema social más amplio y complejo, me hace
plantearme la necesidad de aprovechar los momentos cotidianos -cansadores,
apurados y demandantes de energía- para generar seguridad e identidad
familiar junto a mis hijos, en un mundo muchas veces hostil. Me
hace pensar en que la particular manera en que hoy
armemos nuestra rutina, generará significados familiares
compartidos y por lo tanto, no serán triviales ni la manera
de llevarlas a cabo, ni las narrativas que generemos en torno a ellas. Retomando la idea de lo simbólico y la alusión a lo sagrado
que tienen los ritos y rituales, pienso en la toma de conciencia de lo
trascendente de algunos actos diariamente repetidos. Así, ir a
dejar a los niños al colegio, comer juntos en la noche, bañar a
los más chicos o leerles un cuento antes de dormir, nos dan la
posibilidad de celebrar y trascender, generando la sensación de bienestar
y de pertenencia. Celebrar rituales familiares de inicio y de
transición: un hijo que entró a la educación
superior, una hija que se podrá
acostar media hora más tarde, porque creció y es
responsable para levantarse en las mañanas, o uno que
comenzara a volverse a la casa de manera autónoma y en
locomoción colectiva, pueden ser oportunidades para honrar el ciclo
de la vida. Hay familias que participan en ritos asistiendo a
ceremonias religiosas; podría ritualizarse
también el almuerzo del domingo en la
casa de los abuelos; pueden celebrarse logros deportivos, académicos o
laborales de los distintos miembros de una manera que nos caracterice. Lo importante es crear juntos
símbolos, significados y narrativas con respecto a quiénes somos y
hacia dónde vamos. Y en qué sociedad queremos vivir.
Animémonos a
hacer de este año laboral, escolar y académico uno especial, en el cual lo
cotidiano y rutinario toque a cada momento lo profundo, a través de ritos
que nos den identidad, estructura y la seguridad de pertenecer y estar en lo
nuestro...
Ps. Alejandra Aspillaga
"POR QUÉ CELEBRAR SOLO EL INICIO DEL AÑO"
Me parece que Marzo tiene menos rituales de los que se merece. O tal vez comprar ùtiles escolares y uniformes, forrar y marcar también sea un ritual. O pagar el permiso de circulación y obtener así el derecho a movilizarnos libremente por Chile no sea un ritual porque es una gestión que valoramos menos de lo que representa. Quizás se destaque más la entrada al jardin, el primer dìa de colegio o el ingreso a la universidad. Pero, por qué celebrar sólo el final de todos estos inicios?
"POR QUÉ CELEBRAR SOLO EL INICIO DEL AÑO"
Me parece que Marzo tiene menos rituales de los que se merece. O tal vez comprar ùtiles escolares y uniformes, forrar y marcar también sea un ritual. O pagar el permiso de circulación y obtener así el derecho a movilizarnos libremente por Chile no sea un ritual porque es una gestión que valoramos menos de lo que representa. Quizás se destaque más la entrada al jardin, el primer dìa de colegio o el ingreso a la universidad. Pero, por qué celebrar sólo el final de todos estos inicios?
A lo largo del año se pueden establecer rutinas familiares con caracter de rituales con cierta regularidad. Se ha visto que las familias que comparten tiempo y actividades perciben ésto como indicadores de estabilidad, integración y pertenencia.
En la agitada vida actual, llena de obligaciones y responsabilidades laborales de los padres y académicas de los hijos, la disponibilidad de energía y tiempo se reduce enormemente. Si a eso le agregamos la cantidad de tiempo que se emplea en las comunicaciones via satélite, la posibilidad de compartir con los cercanos disminuye más. Acompañarse activamente hasta llegar a la próxima graduación o a las siguientes vacaciones puede ser de gran ayuda en el proceso.
Frente a las dificultades los hijos suelen buscar apoyo en una persona; uno de los padres, un hermano, un amigo. Sin embargo, si pudiera crear una instancia familiar que facilitara la expresión de sentimientos asociados al conflicto dentro de una condición de respeto y empatía, el resultado podría ser un aprendizaje más profundo y real de cómo manejar una crisis. La disposición activa para abordar una situación de stress, asociada a una manera de resolver los problemas, permitiría llegar a tener una percepción positiva del cambio del que se requiera hacer.
Evitar, postergar o negar son respuestas que alivian en lo inmediato pero en el mediano plazo generan incertidumbre y estancamiento en el proceso.
Para los hijos la creación de condiciones para desarrollarse y lograr su identidad se relacionan con la valentía de los padres para abordar los problemas, la capacidad para postergar su cansancio, la estabilidad de los vínculos que no deberían quedar amenazados por un conflicto, la presencia cercana que permita el logro gradual de la autonomía y una cuota de alegría. Sino este tremendo esfuerzo no tiene gracia.
Ps. Antonia Raies
miércoles, 10 de diciembre de 2014
REFLEXIONES DE UNA EXPERIENCIA:
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN
SUPERVISION SISTEMICA
A propósito de la próxima versión del Curso de Especialización en Supervisión Sistémica
que se dictará en 2015, les dejamos una reflexión realizada por la
Dra Ana María Montes, Psiquiatra miembro de nuestro Instituto, quien realizó su
formación como supervisora clínica en la primera versión de este curso.
Para los interesados, http://www.terapiafamiliar.cl/web/index.php?cod_info=130
Dra. ANA MARIA MONTES LARRAIN
El siguiente comentario corresponde
a una reflexión en torno a una experiencia personal vivida en el proceso del Curso
de Supervisión Sistémica, en su primera versión.
El aprendizaje más importante logrado
en este curso se basa, a mi juicio, en la integración de los aspectos teóricos
de la supervisión y los aspectos prácticos desarrollados en el taller de
meta-supervisión y en el resto de las actividades prácticas. Uno de los temas
más relevantes fue lograr captar la importancia del trabajo sobre la persona
del terapeuta en un proceso de supervisión, el desarrollo de las habilidades del
terapeuta y sus recursos adicionales, los que a su vez se complementan con su
integración personal y un reconocimiento más amplio de si mismo.
Desde mi experiencia, luego del
curso, la supervisión deja de ser un entrenamiento para la adquisición de
habilidades solamente, y se convierte en un espacio que facilita el encuentro y
que permite que el terapeuta se haga cargo de su subjetividad en su rol.
El taller de meta-supervisión o de
supervisión sobre la relación de supervisión que se realizó, dio lugar a un
espacio de comprensión de los procesos tanto de psicoterapia, como de
supervisión y las dificultades que pueden darse en la relación de supervisión.
El taller se realizó en jornadas de
4 horas, 2 veces al mes y fue dirigido por una pareja de supervisores. El grupo
de supervisores en formación del diplomado estuvo constituido por 5
profesionales, psicólogos y psiquiatras, formados en terapia familiar sistémica
y con algún nivel de experiencia en supervisión.
El taller se desarrolló desde su
inicio en base al trabajo de la persona del terapeuta. Presentaciones personales y trabajo de la
familia de origen de cada uno de los supervisores en formación del diplomado
fueron el punto de partida de este proceso. La pareja de supervisores guían la
entrevista de manera de intentar profundizar en los temas más relevantes de la
persona y su historia y que pueden manifestarse o tener relación con la labor
profesional. Se intenta que el supervisor en formación logre conectar alguna
dificultad que ha experimentado a lo largo de su vida profesional con aspectos
de su historia de vida personal. Posiciones que ocupó en su familia de origen,
conflictos no resueltos, duelos, etc. forman parte de la historia de vida
personal y se pueden manifestar como dificultades en la relación del terapeuta
o supervisor con su paciente o con su supervisado. El trabajo sobre la familia
de origen pasa a ser entonces una base para el proceso y el desarrollo del
curso.
La experiencia de evidenciar las
debilidades y dificultades supuestamente superadas con el correr de la
experiencia profesional, no fue una tarea fácil. Obliga a un proceso de
re-revisión de aspectos personales y de re-experimentar vivencias provocadoras
de ansiedad. Esta experiencia puede llevar a un impasse que estanca el proceso
de aprendizaje. Conductas defensivas como el evitar exposiciones, negar
conflictos o evadir ciertas situaciones pueden aparecer en esta etapa. Para no
estancarse en este impasse y permitirse continuar en el proceso, se hace
necesaria la presencia de un buen vínculo. Recurrir a la confianza en los
supervisores que guían este taller, en la confianza en el grupo, como también
en los aspectos personales que me conectan con
la necesidad de buscar metas y desafíos profesionales no explorados aún,
lo que a su vez me lleva a reflexionar sobre lo infinito del proceso de
aprendizaje y del crecimiento profesional. La visión y mentalización de esta
experiencia del taller como un espacio necesariamente enriquecedor, donde se
crea la posibilidad de recibir y dar otras miradas sobre un proceso que toca
aspectos personales, que se da en un clima de contención, donde cada uno de los
miembros del grupo está comprometido con la intención de aprender con y desde
el exponer los temores y dificultades, y donde la experiencia del “no saber” es
posible, son elementos fundamentales para salir del impasse que provoca la
ansiedad frente a esta exposición.
El trabajo a través de juego de
roles, la revisión de videos de supervisión y el trabajo de esculturas de los
diferentes casos supervisados fueron, a mi juicio, muy alentadores en la
creación de las confianzas necesarias, al mismo tiempo que ilustradores en los
temas de supervisión analizados. Estos ejercicios crean un clima que aminora la
racionalización y da espacio a una mayor conexión emocional con los procesos
revisados. El incluir por ejemplo en una escultura a la familia consultante, al
terapeuta y eventualmente al supervisor en este tipo de actividad, da una
visión global del tema a supervisar. Los posibles entrampes tanto de la familia
o pareja en su funcionamiento relacional, entrampes del terapeuta y la relación
que establece con sus pacientes, entrampes del supervisor en la relación que
establece con el terapeuta y entrampes entre los miembros del grupo, son un
tema de reflexión en un trabajo de meta-supervisión que no deja afuera a
ninguno de los participantes, sus subjetividades y sus relaciones.
Gracias a la experiencia del curso
pude reflexionar sobre mi propio proceso de desarrollo como supervisora en mi trabajo
habitual con un equipo de terapia familiar. Se trata de un grupo institucional
donde la mayoría de sus participantes son profesionales con experiencia,
psicólogos y psiquiatras con algún nivel de formación o ya formados en terapia
familiar sistémica. Durante los años anteriores al diplomado, venía utilizando
un modo de supervisión directa a través
del espejo uni-direccional. En este modelo de supervisora realizaba sugerencias
a través del citófono durante la sesión sobre qué preguntar para profundizar
sobre un foco terapéutico elegido, o cómo intervenir sobre una pauta
determinada. La supervisión estaba centrada básicamente en el contenido de la
sesión, en la problemática de los pacientes y sus relaciones y en las
estrategias a utilizar; es decir el proceso terapéutico era el principal foco
elegido. Sólo en algunas ocasiones utilizaba como foco las dificultades de la
relación terapéutica o algunos aspectos básicos de la persona del terapeuta.
Cabe agregar que esto ocurría en situaciones en que una emoción importante se
hacía evidente en el terapeuta y
provocaba, a mí entender, un impasse en la sesión.
Durante el desarrollo del diplomado
de supervisión, sin embargo, los focos de supervisión elegidos por mí en mi trabajo
habitual se fueron ampliando y fui incluyendo
dentro de éstos, a la persona del terapeuta y su familia de origen en forma más
consistente. Preguntas como: ¿qué sientes en esta situación o qué te pasa con
este paciente? y ¿con qué aspectos de tu historia te resuena?, se fueron
haciendo más habituales. Ciertos entrampes se podían aclarar desde la relación
terapéutica y desde ciertos aspectos de la persona del terapeuta. Se abrían
salidas y opciones diferentes, desde una comprensión más amplia, tanto en lo
relacional como en lo personal.
Este modelo de supervisión ha ido
progresivamente dando entrada además a una exploración de las dificultades que
aparecían en la relación de supervisión lo que le ha otorgado al equipo de
trabajo una mayor libertad y fluidez en sus actividades-.
En síntesis, mi aprendizaje se basó
principalmente en que la supervisión sistémica se orienta hacia una mirada
sobre el aspecto relacional circular del trabajo terapéutico. A la exploración
sobre lo que pasa entre el terapeuta y
su paciente. Se propone salir de la mirada habitual de supervisar solo el caso
clínico y ampliarla hacia lo relacional,
incluyendo al terapeuta y su contexto en esta mirada. Desde ahí entonces se
hace necesario entrar en los aspectos personales del terapeuta y el trabajo
sobre la persona del terapeuta. Lo que le pasa al terapeuta en una terapia
determinada, tiene que ver con aspectos que trae el paciente a la relación,
pero también con aspectos que trae el terapeuta a esta relación. Su historia,
sus fortalezas, sus dificultades están puestas en la relación terapéutica. El
mayor conocimiento sobre estos aspectos podría enriquecer y otorgar más riqueza
y flexibilidad a la labor del terapeuta.
En este mismo sentido y desde mi
labor como supervisora sistémica, pienso que asi como el terapeuta trae su
persona e historia al proceso de terapia y de supervisión, el supervisor trae
también su persona e historia a este
proceso. Son entonces varios procesos que se
interrelacionan formando un sistema más complejo donde los isomorfismos pueden
formar parte de él.
viernes, 5 de diciembre de 2014
Palabras de una nueva terapeuta familiar IChTF al recibir su título.
Que mejor que la voz de quienes se formaron con nosotros
para contar su experiencia:
Cuando se me pidió dirigirme a ustedes el día de hoy de
inmediato pensé que nuestra historia en el instituto bien podría ser una larga
novela constituida por los más diversos capítulos, ha sido un proceso largo,
intenso y arduo pero que sin duda nos deja un registro de experiencias que
serán parte del tesoro de nuestras vivencias como terapeutas.
Cada uno de nosotros llegó con su propia historia, sus
sueños y motivaciones personales, éramos un grupo de 20 desconocidos que
apostaba por este lugar para formarse como terapeutas familiares. El tiempo
pasó y fuimos tejiendo lazos, esas 20 personas desconocidas compartimos
nuestras historias y sueños y comenzamos a construir un proyecto en común,
creamos en conjunto un espacio de cariño y cuidado donde sagradamente semana a
semana nos dispusimos a abrir nuestras, mentes, cuerpos y sentidos para
nutrirnos de nuevos aprendizajes… Y nos fuimos dando cuenta que teníamos mucho
en común y al mismo tiempo que la riqueza de este grupo humano radicaba en su
diversidad. Cada uno aportó con algún ingrediente de rareza y excentricidad que
dotó de sabor y color este proceso.
Llegamos aferrados a lo que más sabíamos, con nuestros
egos terapeutas a cuestas. Con miedo a ser evaluados, con miedo al “espejo” y
lo más ridículo de todo con miedo a hacerlo mal o a equivocarnos. El comienzo
fue poner en jaque nuestras resistencias para deconstruir en conjunto esas
ambivalencias, hubo que despojarse, exponerse, liberarse y bajar los escudos para
comprender que sin error no hay aprendizaje posible y que teníamos que confiar
que en esta travesía estaríamos siempre bien acompañados. El foco de este viaje
sería aprender a disfrutar del momento presente, construyendo en la escena
terapéutica y en la relación con otros, nuevas posibilidades de ser y estar en
este mundo que descubríamos como 100% relacional.
El instituto fue nuestra casa por estos dos largos años,
un lugar y un equipo que nos acogió y desde un inicio dio sentido de
pertenencia a este proceso dotando de sentido nuestro paso por este territorio.
Identidad que hoy nos permite decir con orgullo; “Somos terapeutas familiares
del IChTF”.
Múltiples aprendizajes y grandes oportunidades se
abrieron en este espacio donde nos dimos cuenta que el ser terapeutas es un
trabajo a tiempo completo que implica el estar en un constante ejercicio de
reflexión, en el pensarse y repensarse en la acción y en el ser, donde nuestras
historias y vivencias son parte de la caja de herramientas que tenemos que
pulir para poner al servico de las familias y parejas que consultan.
Y comprendimos que el saber no está sólo en entrenar la
mente, sino que el verdadero aprendizaje es aquel que se nutre de nuestras
experiencias y nos compromete por
entero, tal como decía Francisco Varela: “La mente está en todo el cuerpo
humano”. Aprendimos que apostar por los recursos es una vía necesaria para
facilitar cambios y que ser un buen terapeuta o al menos uno lo suficientemente
bueno, requiere de un ejercicio de vasta humildad donde el mayor aprendizaje
muchas veces nos los da la propia familia que es sujeto de atención.
Si esta historia fuese un libro probablemente el último
capítulo tendría que llamarse algo así como “El cierre de un ciclo acompañado
de un profundo sentimiento de gratitud”. Y es que no podemos partir sin
agradecer por haber recibido este regalo. Porque sin duda, el tener el espacio
para detenerse semana a semana haciendo una pausa en nuestras vidas para
disponernos a redescubrir el mundo a los ojos del enfoque sistémico no puede
ser más que un privilegio. Agradecer a nuestros profesores, por su entrega,
cariño, dedicación y generosidad en la transmisión de su saber. Gracias por ser
fuente de admiración, vocación e inspiración en esta cruzada. Agradecer al
equipo central, la Verito, Priscila, Fabiola y Rodrigo por estar siempre ahí,
apoyando, sosteniendo y haciendo que este proceso fluyera. Por último agradecer
a la vida porque con sus misterios y sincronías permitió que nuestros tiempos
confluyeran y dio pie para que de este encuentro surgiera una nueva generación
de terapeutas familiares.
María Paz Badilla
Psicóloga
Terapeuta Familiar y de Parejas Instituto Chileno de Terapia Familiar
Psicóloga
Terapeuta Familiar y de Parejas Instituto Chileno de Terapia Familiar
lunes, 1 de diciembre de 2014
Titulación Terapeutas de Familia y Pareja Instituto Chileno de Terapia Familiar 2014
Como
todos los años, con orgullo y alegría recibimos en esta época a los profesionales,
que luego de un largo y esforzado período de formación reciben su título de
terapeutas familiares y de parejas del IChTF.
24
psicólogos y psicólogas recibieron sus diplomas en una ceremonia en que fueron
despedidos como profesionales en formación y recibidos con cariño como terapeutas
de nuestra institución.
Les
dejamos como recuerdo de este momento el discurso dado por la presidenta del
IChTF, Ps. Claudia Cáceres a ellos y sus familias. http://www.terapiafamiliar.cl/intranet/archivos/discurso_titulacion_2014.pdf
En
nombre del Departamento e Docencia y del Directorio, les deseamos mucho éxito a
estos nuevos y nuevas embajadoras de nuestra institución.
Terapeutas
que recibieron su título:
Ps.
Leticia Arias A.
Ps.
María Paz Badilla B.
Ps.
Claudio Barraza C.
Ps.
Ivette Barría H.
Ps. Valeria Baría R.
Ps.
Alejandra Bascuñán R.
Ps.
Jeannette Bravo G.
Ps.
Enrique Campillay P.
Ps.
Gerardo Chandía G.
Ps.
Alejandra Contreras V.
Ps.
Amanda Cortés B.
PS.
Carolina Durcudoy P.
Ps.
Clara Galleguillos V.
Ps.
Franscisca Gálvez P.
Ps.
María Francisca Guzmán M.
Ps.
María Valentina Hughes Y.
Ps.
Nicolás Landaeta S.
Ps.
Patricio Meza A.
Ps.
Bárbara Muñoz A.
Ps.
Paulina Muñoz V.
Ps.
Pamela Palmarola P.
Ps.
Yuri Rojas R.
Ps.
Sofía Vargas S.
Ps.
Camila Wulf A.
viernes, 5 de septiembre de 2014
Coyhaique
“ Todas las hojas son del viento
ya que él las mueve hasta en la muerte
Todas las hojas son del viento
menos la luz del sol”
ya que él las mueve hasta en la muerte
Todas las hojas son del viento
menos la luz del sol”
Sumergirse en el cielo. Aparece de pronto
un radiante sol de ocaso que me obliga a entornar los ojos sin querer dejar de
mirar. Atardece el cielo y más abajo veo aparecer islas flotantes en el mar.
Estoy viajando desde Coyhaique en un avión hacia Santiago que ahora hace un alto en Puerto Montt regalándome
esta vista. Estuve allí trabajando con
los terapeutas que se están formando en el postítulo del ICHTF en su primera
versión. Son 17 terapeutas y dos docentes que fuimos a compartir con ellos
nuestra experiencia del trabajo en terapia familiar con niños.
Viajar siempre es por lo menos un regalo: esta
vez tuve el placer de recordar y descubrir, el gusto de aprender y de enseñar;
la calidez y la emoción del encuentro íntimo con otros. Como si no fuera poco tuve al Sur de fondo y
protagonista.
Vinieron de inmediato los recuerdos de hace
aproximadamente 25 años: las tierras desérticas que rodean la ciudad seguían
ahí, ese pasado tan presente de las quemas a propósito para colonizar el bosque
nativo que quedó grabado en mi pecho. Por suerte el cielo majestuoso sigue enmarcando
a todo su alrededor cerros nevados memorables y a
pocos kilómetros de la ciudad se va recuperando de a poco el paisaje sureño. El río Simpson
se encarga de los aromas y los ruidos, el aire en todo instante me
devuelve la inmensa vida que lo habita. Es el sur de todos modos. (Mi compañera de pieza se encarga de abrir la
ventana de la pieza del hotel de par en par cada vez que me descuido para que
entre el olor a Sur. Se acomoda en la ventana con una sonrisa feliz).
Un día espléndido permitió que disfrutáramos
de una tarde turística con un buen amigo que nos transportó. Vimos el rio
Simpson, la nostálgica mirada del indio de perfil, los miradores desde donde la ciudad de Coyhaique deslumbra
entre los cerros, las cascadas y el principio de la carretera austral con sus
senderos. Caminamos un pedacito de ciudad y saludamos a los escolares en la
plaza, vestidos como si fuera verano.
Coyhaique le debe su nombre a los
tehuelches que un día la habitaron: "Coi" (agua) y "Aike"
(lugar) arman la palabra "lugar donde hay agua”. El agua también se aparece
desde el cielo en forma de lluvia al segundo día de nuestro viaje y no para
hasta la vuelta. (Mi compañera se deleita aún más abriendo la ventana con la
brisa mojada esparciendo su cara).
El segundo día conocemos a nuestros alumnos,
psicólogos y psiquiatras, hombres y mujeres entusiastas que nos reciben con
cariño contagiándonos del ánimo sureño.
“Cuida bien al niño
Cuida bien su mente
Dale el sol de Enero
Dale un vientre blanco
Dale tibia leche de tu cuerpo”
Cuida bien su mente
Dale el sol de Enero
Dale un vientre blanco
Dale tibia leche de tu cuerpo”
Entonces los niños se acercan y nos hablan
al oído. Se ríen de nuestras palabras difíciles y rebuscadas. Nos dicen que
quieren jugar, dibujar, escuchar, saber.
Les pedimos a sus niños de antes y de hoy que dibujen para que no se les
olvide. Lo hacen. Se transforman en
animales marinos que viven en un mar donde cohabitan delfines, pingüinos,
estrellas de mar, atunes, caballitos de mar… Me quedo pensando en ese hábitat marino donde
se vive bien, tranquilo y rodeado de tanta belleza. ¿Será uno más feliz en el
Sur?
El
sábado en la mañana asisten dos familias
en vivo que nos dan permiso para conocer su intimidad. Nos emocionamos con
ellas. La terapia familiar es un regalo de vida y de vivir. Me quedo sintiendo
el amor de una familia que ha compartido experiencias de sufrimiento, de
violencia, de abandono, pero que frente a mí en ese instante es única y poderosa. Hablamos después de eso de
los “momentos de encuentro” y pienso que esta experiencia también ha sido un
momento de encuentro, entre estos terapeutas y nosotras, donde ha habido mutuo
aprendizaje y emoción de esa que nos cambia y nos transforma.
También cada paisaje nuevo o revivido me
vuelve otra. ¿Se puede estar tan lejos y tan cerca? Quizás el mar o el tiempo no
son obstáculos……
Hasta pronto Coyhaique, ojalá pueda volver
a respirar esos aromas tejidos en el viento.
Gracias a los terapeutas del sur y sus
niños marinos.
Y gracias a la tenacidad de mi compañera de
viaje y su ventana abierta, C. S.
Carmen Paz Puentes
Santiago, 24 de Agosto de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)