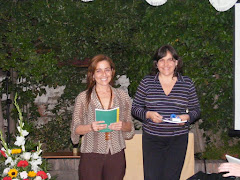miércoles, 27 de noviembre de 2019
Titulación Terapeutas Familiares y de Pareja 2019
Con enorme alegría celebramos la obtención de su título
de Terapeutas Familiares y de Parejas de 37 psicólogos y psiquiatras que se formaron
con nosotros en los diferentes programas que impartimos a lo largo de nuestro
país. Desde Valdivia, Coyhaique, Talca, Viña del Mar y Santiago recibimos a
quienes recibían su título este año. Agradecemos a quienes estuvieron-
docentes, terapeutas y sus familiares - y recordamos a quienes no pudieron venir
dadas las circunstancias por las que atraviesa nuestro país.
Felicidades a cada uno de ellas y ellos, nuevos
embajadores del Instituto Chileno de Terapia Familiar en sus regiones y lugares
de trabajo.
Los terapeutas titulados fueron:
Psq. Cristóbal Adriasola Barroilhet.
Ps. Catalina Bañados Andrade.
Ps. Alejandra Barros Puertas.
Ps. Cindy Bernucci Guarda.
Ps. Katherinne Cid Martínez.
Ps. Rodrigo Cordero Brevis.
Ps. Diego Errázuriz Jory.
Ps. Paulina Flores Wobbe.
Ps. Paulina Flores
Valenzuela.
Ps. Natalia Galáz Abarzúa.
Ps. Tamara Gallyas Sanhueza.
Ps. Macarena Gore González.
Ps. Francisca Gubbins Foxley.
Ps. Carmen Paz Ilabaca
Jara.
Ps. María del Pilar Jaramillo González.
Ps. Ximena Karmy
Saieg.
Ps. Marie
Jeanette Lasserre Fishman.
Ps. Catalina López Fluxa.
Ps. Trinidad López
Radrigán.
Ps. Elisa Loyola Marín.
Ps. Valentina Melnick Saint Marie.
Ps. Verónica Montero Prieto.
Ps. Loreto Opazo Oyarce.
Psq. Paulina Osorio Silva.
Ps. Valentina Otaegui Van Der Schraft.
Ps. Sandra Pacheco Nicklas.
Ps. Paz Paredes Sandoval.
Ps. Francisca Pérez Cortés.
Ps. Alejandra Ramírez Nieto.
Ps. Trinidad Romero Fernández.
Ps. Víctor Ruiz Maldonado.
Psq. Laura Terán Peña.
Ps. Valentina Valdés Kufferath.
Ps. Tania Vallejos Moreno.
Ps. Evelyn Velásquez Toledo.
Ps. María Beatriz Villavicencio Salas.
Ps. Marianne Wentzel Vietheer.
jueves, 21 de noviembre de 2019
Reflexiones sobre Violencia y Dignidad Humana
 Nuestra sociedad se ha visto sacudida desde hace un mes por sucesos que
revelan una tensión histórica entre el desprecio y el resentimiento que a ratos
adquiere una forma de espiral y otras se mueve en términos circulares. Esta
sacudida contiene además nuevas esperanzas recientes que pretenden desanudar,
no sin costos, la tensión de muchos años.
Nuestra sociedad se ha visto sacudida desde hace un mes por sucesos que
revelan una tensión histórica entre el desprecio y el resentimiento que a ratos
adquiere una forma de espiral y otras se mueve en términos circulares. Esta
sacudida contiene además nuevas esperanzas recientes que pretenden desanudar,
no sin costos, la tensión de muchos años.
Al quedar inmersos en la polarización que se ha desatado, conversar
sobre la violencia en términos que vaya más allá de lo político y económico me
parece una invitación urgente.
Más que nunca se hace necesaria una articulación diferente entre lo
político, lo económico, y de manera más permanente, de lo ético.
Quisiera empezar de una manera filosófica invocando a un filósofo que
hace sus reflexiones vinculadas a lo vivido como prisionero en la segunda
guerra mundial y sus efectos en la los encuentros interpersonales (Levinas). Él
señala que en muchos contextos algunos seres humanos se afirman sobre otros y
se entregan a la violencia justificándose en aras de un futuro mejor sin
ocuparse de la evidencia del dolor, el desconsuelo, la sangre y la muerte. Sin
embargo, otros muchos seres humanos necesitan que pospongamos la afirmación
solo de nosotros y nuestros intereses (en este punto mezquinos) para poder
seguir existiendo y siendo. Para que eso ocurra hay que introducir la práctica
de la responsabilidad por el otro.
¿No ha sido lo que ha ocurrido por décadas en nuestro país cuando los
que han impuesto un tipo de institucionalidad con acento solo en lo económico
descuidó la equidad y ha mantenido postergadas a tantas personas de una forma
abusiva (esperando algún retorno del sistema que nunca llega, colusiones,
corrupción, entre otras)?
¿No ha sido lo que ha ocurrido el último mes cuando en términos
momentáneos, temporales y situados, se han configurado las llamadas “zonas de
sacrificio” (que han existido antes en muchos lugares de la ciudad) en las que
quedan postergadas muchas personas que viven ahí?
¿No se ha visto una discusión sin salida entre el abuso de los agentes
del Estado que imponen una fuerza desmedida y jóvenes llamados vándalos que con
violencia los enfrentan (que deja fuera otras facetas de estos jóvenes y estos
carabineros) destruyendo de paso partes de la ciudad (también omito para el
propósito de este comentario las marchas pacíficas a veces reprimidas sin más y
que son otra forma de violentar a los que asisten)?
¿No se ha notado la dificultad de conversar sobre la violencia al
quedar inmersos en la polarización desatada y que se explica solo en términos
económicos y políticos descuidando la dimensión ética del cara a cara del
encuentro con el otro?
En la modernidad, el discurso de los derechos humanos se asienta en las
nociones de libertad e igualdad en el entendido que los seres humanos comparten
una misma dignidad.
Para Levinas, cada otro (ser
humano) es portador de toda la dignidad de la humanidad (más allá de una clase
o de un género). Al citarlo, leo que para él, “mantenerse en la justicia, en la
norma de la pura medida- o moderación- entre términos que se excluyen, sería
todavía asimilar el encuentro entre miembros del género humano al encuentro
entre individuos de una clase lógica que no significan para el otro sino
negación, agregaciones o indiferencia”[1].
Dicho positivamente, aparece una óptica
que piensa en los derechos del otro
a partir de la diferencia y no de la igualdad. Para Levinas, es la diferencia y
no la igualdad la que posibilita una preocupación auténtica por aquello que se
identifica como derecho del otro. Por
eso es que ver al otro como semejante disminuye la responsabilidad pues se ve
al otro en la medida de que sea semejante a mí, fraternidad universal entre
iguales, en vez de fraternidad dentro de la extrema diferencia (separación).
De esta manera es que puedo comprender que se vea sin más a todos los jóvenes manifestantes como vándalos y a todos los carabineros como asesinos, pues ninguno es para el otro un semejante en su radical diferencia humana congregada desde la inequidad histórica y la violencia circunstancial. Secuelas de esto en un tono menor son los “chaquetas amarillas” y “baila para pasar”, porque son igualmente desafiantes para los que no son semejantes. Y ni hablar de esos otros que viven en las zonas de violencia, de los niños/as que juegan en esas plazas y jardines sin poder salir de sus casas; esos no existen o deben ser semejantes a los que avalan la represión o avalan la lucha reivindicativa. Se trata de una lógica que es la cara obscena del derecho del otro cuando no se respeta su diferencia radical.
Una carta que leí de Mario Waisbluth, que solicita que cada uno pida
perdón apunta a este respecto y ha sido denostado por eso, no por casualidad,
debido a la no aceptación de algunas personas de considerar al otro en su radical diferencia, negándose
a ser interpelados en nuestra responsabilidad.
No es fácil responsabilizarse, no solo por el mal que el otro padece sino por el mal que otro causa, pues es salirse de la
polaridad, es comprender al joven, al carabinero y a los vecinos que viven y
son víctimas en los barrios maltratados. Invitar a que la culpa se conduzca
hacia una posibilidad de subjetividad como responsabilidad es un primer paso.
¿Existe algo así como que los derechos del otro son algo a priori?
Podríamos acordar, siguiendo a Levinas, que podría ser, si siempre y
cuando, son anteriores a toda concesión, a toda tradición, a toda
jurisprudencia, a toda distribución de privilegios, a toda pretensión de una
voluntad que usa abusivamente de su propia y única razón. Supone ver al otro en su singularidad irreductible,
infinitamente distinto que yo.
¿Cuál es el riesgo de que no sea así en términos esenciales?
La respuesta tentativa requiere de un rodeo que me acerca al quehacer
que practico como profesional que
debe lidiar con consideraciones psicopatológicas cuando una persona solicita
ayuda para lograr algún alivio en su salud mental quebrantada. Si me arriesgo, en situaciones como las
descritas y no lo veo desde una patología, los derechos quebrantados del otro sólo pueden darse en el marco de
una relación en la que el Otro no
sea reducido solamente al que yo soy por
el yo (la noción de Mismo como el que se autoafirma solo en
su ser propio), es decir en el marco de una relación ética.
¿No es eso lo que queda resaltado en el enfrentamiento violento entre
jóvenes y carabineros en estos días difíciles escudándose cada uno en la
provocación del otro al punto de cambiarles la identidad a vándalos y asesinos?
De no ocurrir así, puedo atender en mi quehacer profesional a ambos en
su calidad de únicos diferentes a mí en los momentos en que su dignidad es vulnerada,
en el momento en que no los veo reducidos a “ser lo mismo que yo”.
Será esta relación ética la fundante de una relación auténticamente
humana, en la que la singularidad del otro
permanece y remite a la humanidad entera, algo no universal como puede serlo la
igualdad, una singularidad única que va más allá de la individualidad de
individuos múltiples en su género (Levinas). Es allí donde los individuos dejan
de ser intercambiables.
La vieja frase de Kant cuando habla del imperativo categórico que dice
“obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona
de cualquier otro siempre a la vez como fin y nunca solo como medio” merece una
consideración a la luz de lo expuesto. Estamos lejos de una voluntad que se
guía por la razón. Estamos en presencia del otro como enemigo, estamos en presencia de la ausencia “del rostro
del otro” en términos literales, uno con casco, el otro encapuchado. Lo que no
hay en esa situación es autonomía, ambos cumplen órdenes (aunque a veces sea
vivida por los jóvenes como espontaneidad, frustración, libertad, contagio y un
largo etcetera).
Hay una imposibilidad de estar ante el otro y más bien se está contra el otro. En términos de justificación cada uno aduce que lo propio es legítima defensa, reacción ante la provocación del otro. Es una situación vivida como sin comienzo, no hay proximidad para ver el rostro del otro porque si se lo viera en la cercanía de su desnudez, la violencia del mundo y de la historia tendría una posibilidad de ser interrumpida. El esfuerzo por “ser” lo “mismo” cada vez, y a cada instante “ser soberano” capta toda la fuerza del despliegue propio e impide cualquier responsabilidad por el otro. En otras palabras, es la renuncia a la identidad ontológica (en este punto, entendido como el ser solo mismo) la que permite que se abra el espacio a la singularidad del otro en el modo de la responsabilidad[2].
Hay una imposibilidad de estar ante el otro y más bien se está contra el otro. En términos de justificación cada uno aduce que lo propio es legítima defensa, reacción ante la provocación del otro. Es una situación vivida como sin comienzo, no hay proximidad para ver el rostro del otro porque si se lo viera en la cercanía de su desnudez, la violencia del mundo y de la historia tendría una posibilidad de ser interrumpida. El esfuerzo por “ser” lo “mismo” cada vez, y a cada instante “ser soberano” capta toda la fuerza del despliegue propio e impide cualquier responsabilidad por el otro. En otras palabras, es la renuncia a la identidad ontológica (en este punto, entendido como el ser solo mismo) la que permite que se abra el espacio a la singularidad del otro en el modo de la responsabilidad[2].
Un pequeño comienzo se ha abierto con los acuerdos de todos los colores políticos en esa dirección y nos han sorprendido, al menos parcialmente, en su responsabilidad para buscar una salida a través de una nueva constitución en que el otro sea protagonista desde su singularidad.
Dr. Sergio Bernales M.
Instituto Chileno de Terapia Familiar
15-11-2019
[1] E. Levinas, “Fuera del sujeto” 1997. Ed. Caparros.
[2] Agradezco la lectura de “Derechos Humanos como derechos del otro
en Levinas” de Antonio López en Cuadernos de Filosofía ISSN 0120-8462, VOL. 31
2010.
miércoles, 30 de octubre de 2019
La Formación de Terapeutas Familiares y de Pareja en el Instituto Chileno de Terapia Familiar.
El IChTF, ya lleva 36 años formando terapeutas familiares y de Pareja. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Poner al
servicio del país y las comunidades un modelo de comprensión contextual
relacional que promueva la salud mental a través de la formación, intervención
psicosocial y atención clínica en terapia familiar y de parejas.
 |
| Postítulo Santiago 2020 - 2022 |
Desde hace 36 años hemos tenido la
oportunidad y privilegio de formar terapeutas que puedan colaborar en la
formación y fortalecimiento de vínculos interpersonales que contribuyan a la
felicidad y bienestar de las personas de nuestro país. ¿Cómo?, ¿En qué consiste este trabajo, cuál
es su sello? Desde el origen del ICHTF lo
clave es y ha sido la valoración de los contextos, los vínculos, los recursos,
la subjetividad del terapeuta y las múltiples perspectivas.
En el proceso de formación, los
participantes reflexionan sobre si mismos, sus compañeros y los consultantes desde
múltiples miradas, pensándose y pensándolos considerando los contextos,
aprenden a intencionar la mirada buscando los recursos, y a valorar el trabajo
en equipo, que es esencial para poder mirar desde múltiples lentes y encontrar
recursos y signos de esperanza cuando la impotencia y desesperanza en momentos
nos invaden.
 |
| Postítulo Talca 2020 - 2022 |
Hemos transitado por metáforas que nos
permiten ver, escuchar, nombrar y renombrar, y así acceder de alguna forma a la
experiencia relacional de quienes nos consultan y de la cual somos parte.
Es así como transitamos permanentemente de ida y vuelta , desde una “Visión Binocular”
de las relaciones que nos permite
percibir profundidad hacia “ El caleidoscopio” que superpone y alterna perspectivas logrando más profundidad y coloridos; desde “la
objetividad entre paréntesis” hacia la intersubjetividad; desde la búsqueda
de “La verdad con mayúscula” hacia
la construcción de contextos que nos permitan escuchar polifonías e integran
todas las voces, buscando dar espacio a
los sin voz o los que hablan bajito.
 |
| Postítulo Viña del Mar 2020 - 2022 |
Hemos aprendido que los encuentros
terapéuticos, así como todos en la vida nos transforman en la medida que
estamos abiertos a dejarnos tocar por los otros. Para facilitar esto estamos
atentos a generar la posibilidad de aprender a escuchar (suspendiendo nuestras
preconcepciones) y responder, dejándonos interpelar “por la mirada y tonalidad
del otro”. Cuando sucede logramos experimentar la singularidad de cada encuentro
es único y nos hace únicos. La terapia
familiar y de parejas; y la formación de terapeutas puede ser, al igual que la
vida misma, un espacio de encuentro y transformación de las relaciones y de la
propia identidad.
El modelo de comprensión contextual relacional
tiene como ejes la integración de distintas perspectivas de la terapia
familiar, que entran en dialogo en la formación y que los terapeutas en
formación integran en forma coherente al servicio de las familias y parejas que
son atendidas en nuestro centro y fuera de él.
Cada uno de los egresados de nuestros programas
lleva consigo un entrenamiento que les permite:
- Mirar en forma amplia y compleja, diversos contextos, incluyéndose así mismos en esa comprensión.
- “Leer recursos” en sí mismos, en los consultantes, equipos y contextos. Aprender a ver “lo que sí hay” y desde ahí y con esto construir nuevas opciones. “Los recursos” son nuestros aliados para trabajar transformando problemas en oportunidades.
- Pensar a los otros y así mismos “en relación con”. Es decir, ya no es posible pensar la subjetividad individual, sin verla como emergente de una intersubjetividad. De ahí, que la noción de co-construcción es central. Por lo tanto, se hace espontanea la lectura de los problemas y soluciones como co-construídas y lo imperioso del trabajo en red.
- Generar encuentros, conversaciones y diálogos transformadores, entre personas que piensan diferentes o que muchas veces el dolor les ha amurallado, o que simplemente por tener edades y lenguajes distintos, por ejemplo, niños, adolescentes y adultos no se entienden. Quienes nos formamos en ICHTF, podemos visibilizar y validar distintas voces y perspectivas; facilitar la escucha y miradas de futuro y formas concretas de acercarse a la forma de relación que los consultantes desean o necesitan.
Pensamos que estos aprendizajes son
transversalmente válidos para los
distintos ámbitos en los que desenvuelven nuestros egresados, y que
especialmente en este momento de
nuestro país siguen siendo muy
necesarios para favorecer una cultura
que favorezca la valoración , cuidado y construcción
permanente de nuestras comunidades en
las cuales la forma de relacionarnos ,
se sustenten en la valoración de la diversidad, respeto, compromiso,
colaboración, mirada apreciativa y
cuidado mutuo
lunes, 28 de octubre de 2019
Las Preguntas y las Respuestas de la Crisis
Que es necesario que haya paz social para que haya Justicia. (¿?)
 Estoy contenta de esta explosión de preguntas. Muchas familias están
conversando de temas que no habían conversado antes. Padres con sus hijos e
hijas hablando de equidad… ¿Por qué equidad y no igualdad.. cuál es la
diferencia? Madres y padres llamando a
sus hijos a la consecuencia y conversando de la solidaridad en sus casas, en lo
cotidiano, con quienes tienen cerca. Hijos e hijas cuestionando a sus padres
por situaciones que les parecen injustas o abusivas de ellos hacia otros.
Familias haciéndose preguntas por la historia de nuestro país, padres, madres,
tíos y abuelos compartiendo sus historias en tiempos de dictadura. Familias
preguntándose por la violencia y cuestionando sus propias prácticas…. en la
vida diaria. Familias que se preguntan cómo aportar a que el clamor por un
nuevo trato sea escuchado o cómo se podrá reconstruir lo dañado. Padres y
madres que por primera vez tienen
que responder a sus hijos la pregunta ¿Puedo ir a la marcha?
Estoy contenta de esta explosión de preguntas. Muchas familias están
conversando de temas que no habían conversado antes. Padres con sus hijos e
hijas hablando de equidad… ¿Por qué equidad y no igualdad.. cuál es la
diferencia? Madres y padres llamando a
sus hijos a la consecuencia y conversando de la solidaridad en sus casas, en lo
cotidiano, con quienes tienen cerca. Hijos e hijas cuestionando a sus padres
por situaciones que les parecen injustas o abusivas de ellos hacia otros.
Familias haciéndose preguntas por la historia de nuestro país, padres, madres,
tíos y abuelos compartiendo sus historias en tiempos de dictadura. Familias
preguntándose por la violencia y cuestionando sus propias prácticas…. en la
vida diaria. Familias que se preguntan cómo aportar a que el clamor por un
nuevo trato sea escuchado o cómo se podrá reconstruir lo dañado. Padres y
madres que por primera vez tienen
que responder a sus hijos la pregunta ¿Puedo ir a la marcha?
Ps. Claudia Cáceres Pérez.
Que con el Chile movilizado, no estamos en Democracia. (¿?)
Que un carabinero de las fuerzas especiales sea sorprendido “caceroleando” (¿?)
Que militares les digan a los manifestantes, que protesten tranquilos, que ellos
los protegerán. (¿?)
¿Por qué pasó esto?
¿Qué fue lo que no vimos?
¿Qué nos tenía dormidos?
¿De qué despertamos?
¿Qué país queremos?
Son tantas las frases, las imágenes, las reflexiones, los videos, las
noticias- verdaderas y falsas- que nos han dejado estos días. Pero sobre todo,
son tantas las preguntas que surgen después de esta semana. Yo pensé que
después de vivir la dictadura y el retorno a la democracia, con sus sueños, sus
rabias, sus marchas….. ya, a nosotros, los de entonces, no nos tocaría más. Ya
habíamos tenido nuestra cuota de heroísmo y de significativo aporte al país. Parecía que se nos hubieran acabado
las preguntas.
Es emocionante decir que estaba completamente equivocada. ¿A quién no se le
ha llenado la cabeza, el corazón y el alma de preguntas en estos días?... miles
de preguntas. A todos, sin distinción de
colores, de clases sociales, de edad, de ideología política, si pertenecen al
gobierno, a las FFAA o a la sociedad civil.
Mamá… ¿qué es justicia?, le preguntó una niñita de 6 años a su madre.
 Estoy contenta de esta explosión de preguntas. Muchas familias están
conversando de temas que no habían conversado antes. Padres con sus hijos e
hijas hablando de equidad… ¿Por qué equidad y no igualdad.. cuál es la
diferencia? Madres y padres llamando a
sus hijos a la consecuencia y conversando de la solidaridad en sus casas, en lo
cotidiano, con quienes tienen cerca. Hijos e hijas cuestionando a sus padres
por situaciones que les parecen injustas o abusivas de ellos hacia otros.
Familias haciéndose preguntas por la historia de nuestro país, padres, madres,
tíos y abuelos compartiendo sus historias en tiempos de dictadura. Familias
preguntándose por la violencia y cuestionando sus propias prácticas…. en la
vida diaria. Familias que se preguntan cómo aportar a que el clamor por un
nuevo trato sea escuchado o cómo se podrá reconstruir lo dañado. Padres y
madres que por primera vez tienen
que responder a sus hijos la pregunta ¿Puedo ir a la marcha?
Estoy contenta de esta explosión de preguntas. Muchas familias están
conversando de temas que no habían conversado antes. Padres con sus hijos e
hijas hablando de equidad… ¿Por qué equidad y no igualdad.. cuál es la
diferencia? Madres y padres llamando a
sus hijos a la consecuencia y conversando de la solidaridad en sus casas, en lo
cotidiano, con quienes tienen cerca. Hijos e hijas cuestionando a sus padres
por situaciones que les parecen injustas o abusivas de ellos hacia otros.
Familias haciéndose preguntas por la historia de nuestro país, padres, madres,
tíos y abuelos compartiendo sus historias en tiempos de dictadura. Familias
preguntándose por la violencia y cuestionando sus propias prácticas…. en la
vida diaria. Familias que se preguntan cómo aportar a que el clamor por un
nuevo trato sea escuchado o cómo se podrá reconstruir lo dañado. Padres y
madres que por primera vez tienen
que responder a sus hijos la pregunta ¿Puedo ir a la marcha?
Estas conversaciones nuevas, también se han instalado en nuestras salas de
terapia. Cómo no, si todo lo que les ocurre a las personas es en contexto (y a
los terapeutas también). Somos en contexto. Imposible no tomar en sesión el
impacto de lo que está ocurriendo. Todos impactados, no importa la lectura que
haga cada uno de los hechos, todos impactados. Y todos, haciéndonos preguntas
(por suerte a nosotros los terapeutas no nos piden respuestas, solo que
escuchemos sus preguntas y los ayudemos en el camino de construir sus propias
respuestas). Parejas que pueden hablar de cómo, por acostumbrarse a una
relación inconfortable, incómoda, insatisfactoria, no hicieron lo suficiente
por transformarla, hasta que explotó. ¿Y si le hubiera dado el peso a las
señales que me diste de que esto no andaba bien? (Porque eso pasa. A veces, no
es que no se diga, tampoco es que no se escuche… se dice bajo y/o lo que se
escucha no se dimensiona y se deja pasar, con medidas y cambios poco sustantivos
que no impiden luego, la gran crisis). Si los cambios son solo respuestas para
mitigar la crisis, va a volver a ocurrir. Como ven, es posible que esté
hablando de la pareja o del país… los procesos del conflicto y crisis, son los
mismos.
Emocionante ver, cómo emergen en estos días, parejas que conversan en
terapia de cómo encontrar puntos en común frente a la divergencia de miradas
que surgen entre ellos frente al conflicto país. “Nuestros hijos merecen que
encontremos lo que nos une en medio de nuestras diferencias.” Ambos estuvieron
de acuerdo que lo que los unía no era la explicación que cada uno tenía
respecto de lo que ocurría (invasión alienígena, v/s expresión espontánea del
descontento). Sin embargo, concluyeron: que era posible que fuesen ambas, en la necesidad de cambios profundos y
en el camino no violento para lograrlo. Inicialmente, frente a lo que veían, se
quedaron sin respuestas, entonces se preguntaron, conversaron y construyeron su
propia respuesta.
Como terapeutas. También nos han surgido preguntas nuevas. Nuevos
contextos, nuevas preguntas. Porque no es lo mismo salir a marchar por las calles y arrancar de bombas
lacrimógenas y “guanacos” a los 18 o 20 años que a los 55 o 60. La agilidad física es lo de menos. Lo
relevante son las preguntas, porque son otras las preguntas las que nos hacemos
los de entonces, ahora terapeutas, ¿qué les pasaría a nuestros pacientes si nos
ven en este lugar, con una olla en la mano, bajo un cartel que dice “Nos
robaron tanto, que nos robaron hasta el miedo”? ¿Es necesario que nuestros
pacientes conozcan nuestra ideología política o la manera de comprender la
cuestión social del Chile de hoy y el conflicto en el que se expresa? ¿cuál es
la mejor manera de cuidar y seguir en función
terapéutica con todos y cada una de las personas, parejas y familias que
atendemos en tiempos de crisis? A mí estas preguntas, se me han hecho presente
de un modo inesperado y cuestionador. Como estas preguntas son relevantes, y no
nos remiten solo a consideraciones técnicas, sino más bien a consideraciones
éticas, creo que tardaré un tiempo en construir alguna (espero que no
demasiado) y necesitaré varias conversaciones significativas con otros para lograrlo.
Ojalá que, en el apuro por resolver la crisis, quienes gobiernan no lleguen
a respuestas rápidas, no cierren el imprescindible proceso de preguntarnos y de
preguntarse, de verdad. Que tengan la sensatez de construir respuestas
relevantes ante las preguntas difíciles que surgen. No será fácil. Estamos formados
y entrenados para responder, valoramos tener respuestas, se nos exigen
respuestas. Las valoramos mucho más que formularnos preguntas. Sería bueno escuchar de nuestros gobernantes algo
así como: “En el escenario actual, tenemos que CONSTRUIR nuevas respuestas. Las
que teníamos, ya no nos sirven. Los sucesos de esta semana han puesto en jaque
(mate) nuestras miradas, tenemos que repensar para poder responder en base a la
realidad de hoy, porque ésta, nos obliga revisar nuestras comprensiones y las
respuestas debemos darlas en repuesta a la comprensión de lo que se nos ha
develado en estos días … y esto, no podemos hacerlo solos, sino con ustedes”
¿Imposible?
Las respuestas deben ser “situadas”, en un contexto, en un momento. Las
respuestas que no recogen lo que ocurre en lo profundo en nuestro país, las
respuestas automáticas, las respuestas dadas porque es necesario responder a la
urgencia, no alcanzan para recoger la profundidad de los fenómenos que éstas
intentan explicar y resolver. Y, me temo, que las respuestas construidas entre
los mismos, en el fondo, corren el riesgo de ser las respuestas de siempre.
Para los de entonces- no se habían
acabado las preguntas. Tampoco se habían agotado los sueños, ni las rabias, ni las marchas.
Ahora, a ir por más…. para todos.
martes, 22 de octubre de 2019
UNA REFLEXIÓN TRASNOCHADA DEL DÍA VIERNES 18 DE OCTUBRE DR. SERGIO BERNALES M.

Una reflexión trasnochada del día viernes 18 de Octubre
Dr. Sergio Bernales M.
¿Es
una vuelta a la utopía lo que estamos viviendo?
¿Es
esto posible?
¿O
sólo lo explica la emocionalidad?
Algunas razones que pueden explicar lo que sucede:
1.- Los seres humanos somos una mezcla de
individuo libre e individuo social determinado por un proyecto de libertad y de
comunidad.
2.- El proyecto comunitario en la
modernidad dio origen al socialismo. El proyecto de libertad individual
permitió la llamada sociedad libre con énfasis en los derechos individuales.
3. El proyecto comunitario se asentó en
los socialismos reales, el proyecto de libertad individual en el crecimiento
económico basado en el consumo.
4.- Los socialismos reales fracasaron,
pero no su utopía emocional en Chile. El gobierno administra la idea de
crecimiento sin utopía y moviliza emociones vinculadas a las pérdidas ligadas a
los derechos sociales individuales.
5.- El anarquismo se hace cargo de esa
tensión y conduce la asonada social.
6.- La gente que se siente vulnerada participa
desde lo emocional utópico desde dos lados: estando en contra del gobierno y sintiéndose impotente de generar
soluciones, sin reflexionar que el perjuicio del resultado será mayor si se
desbanda hacia un anarco-liberalismo.
7.- Lo que antes era una oposición
ciudadana canalizada en proyectos políticos hoy es una oposición sin proyectos
y dividida.
8.- Los administradores de estos residuos utópicos es la masa
frustrada que arremete contra el poder que hiere sus sueños individuales y
comunitarios sin tener claro hacia dónde dirigirse sintiéndose sin salida y sin
líderes que los orienten.
9.- El gobierno queda desbordado, la
oposición sin proyecto queda también fuera.
10.- La utopía emocional sin liderazgo se
convierte entonces en estallido social y es lo que vivimos.
11.- El sociólogo E. Durkheim señala el momento en el que los vínculos sociales se
debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular adecuadamente
a los individuos generando fenómenos sociales tales como la anomia.
Queda por saber cómo se resolverá lo que
está pasando, lo seguro es que no estábamos en un oasis, como lo dijo Piñera.
Con lo escrito, he querido expresar
alguna distinción y hacerme una pregunta que permita explicarme algo de este
estallido social. En su transcurso aparecen muchísimos matices, que al
encontrarlos en su dimensión pacífica y creativa me devuelve un cierto
optimismo.
Por ahora, me parece que el divorcio del
individuo social y el de la libertad individual solo se están encontrando en la
escalada simétrica en el que cada polo defiende mal lo suyo. Si se lo pensara
en términos de terapia sistémica, y solo como un ejercicio cívico, al individuo
social se lo legitima en sus reivindicaciones de justicia, integración y deseo
de lo en común y se lo contiene en las formas de obtenerlo (sin violencia
destructora); al de la libertad
individual se lo legitima en su capacidad de elegir y conducirse y se lo
contiene en la aceptación de las reglas sociales en que se inserta y quizás en
la postergación de sus deseos materiales inmediatos.
En los días posteriores y ante la
radicalización de lo que está aconteciendo me surge una reflexión que quizás
distingue un fenómeno más polémico respecto a lo que estamos viviendo como
crisis.
Cuesta entender haber participado desde
hace meses, tanto en nuestro trabajo profesional en psicosocial como en la
participación en políticas públicas a las que hemos sido invitados, de la
situación de vulneración de NNA de parte del Estado, del reclamo sobre las
pensiones, de la atención en salud y sus largas listas de espera, del misérrimo
sueldo mínimo, de los abusos en muchas instituciones de servicios que los
prestan deficitariamente, de las largas colas de los paraderos, de la
insensibilidad del gobierno que se justificaba en medidas tecnocráticas
amparadas por contratos que no había firmado esta administración, más un largo
etcétera, junto a una propaganda que invita a comprar todo tipo de cosas que se
ofrecen a crédito y permite un endeudamiento de la población más allá de sus
reales posibilidades. Agrego el discurso, ya no creíble, de la conjunción de
una crisis económica USA-China y la eterna promesa de tiempos mejores en un
mañana que nunca llega.
Lo que habitualmente veíamos era la vieja pobreza, una clase media emergente (a veces más bien en el papel) y la presencia de una nueva generación con otra postura ante la vida, la sociedad y los otros. Con esos antecedentes, cómo no haber intuido, si nos jactamos de ser sistémicos y contextuales relacionales, la presión de una olla por reventar expresada en la fuerza y virulencia de la protesta en curso.
En un artículo leí, a propósito de la
película Guasón, que “tras el asesinato, el Guasón explica que su acción es el
reclamo de los que nada tienen, de los que sufren sin que nadie se detenga a
ayudarlo, y de los que simplemente no existen para el mundo”, quizás una fuente
inspiradora de este tipo de estallido social.
Esa es en buena parte la discusión. El
tejido social se ha debilitado debido a esas injusticias en un sistema que se
llama a sí mismo democrático y que el gobierno ratifica. Sin embargo, funcionar democráticamente supone
erradicar del vocabulario del presidente la palabra guerra como la empleó el
domingo y usar su autoridad para hacer cumplir las reglas democráticas en pro
de la convivencia social. Ni que hablar todavía, en estos términos, de un nuevo
acuerdo nacional.
A ello quiero agregar mi mirada de los
manifestantes. Hay dos grupos: uno más bien carnavalesco cuya protesta es
festiva y pacífica (como dice Carlos Peña) y otro violentista que saquea lo que
encuentra a su paso, ambos con una presencia mayoritaria de jóvenes
inmediatistas (como suelen ser los jóvenes), en estos tiempos más apegados al
consumo (¿algunos o muchos? ), unos porque quieren más, los otros porque no
pueden, ambos intolerantes con la frustración. A ellos se suma el descontento
de personas que sufren la inequidad
más que la antigua pobreza (Chile, país pobre la ha reducido de 40% a 10% según
señala la Fundación para la Pobreza en los últimos decenios), que sufren y
enojan de observar la corrupción ya probada de militares y carabineros (como lo
han demostrado las instancias judiciales), pasando por la enorme crisis de las
iglesias, que sufren de ver los castigos nimios a empresarios inescrupulosos
(ya ni necesario de ser nombrados), situaciones todas ellas que desacreditan a
las instituciones. Se suma a lo anterior un aparato legislativo visto como inoperante,
farandulero y clientelista, hasta culminar con una tendencia a judicializar
todo tipo de conflictos vinculados a los derechos humanos y sociales, para peor
sin resultados, agravantes del descontento social.
Hay en todo esto, más que la pobreza, una
protesta sobre la inequidad, la de
la clase media emergente que quiere consumir más y rápido, liderada
espontáneamente por el cambio generacional y un tejido social contaminado por
el individualismo neoliberal preconizado por el gobierno de un modo
inconsecuente y sin autoridad.
Como decía el escritor Jorge Semprún respecto
de esta generación de jóvenes que nos está sucediendo (una generación que lo quiere todo YA), el tema no es “que
mundo le voy a dejar a los hijos sino a qué hijos les dejo el mundo”.
Esta enorme protesta y revuelta nos hace
ver que estamos ante una crisis de gobernabilidad democrática que la hace
peligrar y la desafía, con el riesgo de volver a una dictadura que se vuelve a
asomar a la vuelta de la esquina y nos recuerda un pasado al que no quisiéramos
volver o en poco tiempo a gobiernos populistas que nos aseguran la inutilidad
de las protestas sin conducción política.
Esto no lo ven los políticos de oposición
y no lo administra el actual gobierno.
El resultado ha sido un tipo de protesta
pacífica (de mayor conciencia política,
a mi juicio algo ingenua) y otra anómica (con mayor conciencia del conflicto y
sin temor de él, por eso más violenta) que se expresa en dos tipos, los que
roban y saquean y los que rompen bienes públicos e incendian después de saquear.
Y para mayor desgracia, el gobierno llama a las instituciones que más se han
visto envueltas en la corrupción a poner orden, porque no lo ha podido hacer
solo, desoyendo la necesidad de cambios en equidad que la sociedad reclama,
vaya paradoja.
El drama es que los que habitualmente
sufren serán los más perjudicados si persiste lo que en mi opinión se observa:
un movimiento sin conducción y sin líderes que se sitúen como interlocutores
válidos para canalizar este reclamo de inequidad y permita un nuevo pacto social
que debe ser necesariamente político y bajo formas democráticas.
Me gustaría finalizar con algún párrafo
optimista y el único que se me ocurre es la invitación a participar en las
instituciones intermedias de las que formamos parte como terapeutas, como
profesionales en temas de interés público, como padres, como barrio y como
ciudadanos, con el objetivo de ayudar en la mantención de una democracia que no
se defienda solo con el voto.
lunes, 14 de octubre de 2019
POR QUÉ PROMOVER LA TERAPIA FAMILIAR EN UN PROCESO DE DUELO
Que busca la pronta recuperación
frente a estos procesos, ojalá sin hablarlos para no generar más dolor en el
otro. Quedando las familias sin un soporte social que permita la expresión de
los sentimientos asociados al duelo y que permita compartir la experiencia de
la muerte, una vez que han pasado los rituales funerarios. Siendo que el
proceso de duelo se prolonga por un tiempo bastante mayor.
2.- Porque permite
acompañarse.
Suele existir un mito respecto de
compartir los sentimientos dolorosos, como si expresarlos pudiera contagiar al
otro de algo desagradable, que es mejor evitar sentir. Sin embargo, el alivio de vivir la pena con
alguien lejos de contagiar, permite mirar que a todos les está pasando y que
compartirlo en un espacio protegido y acotado como es el espacio de la Terapia
Familiar finalmente alivia.
3.- Porque la consulta a
Terapia específicamente por Duelo es poco frecuente.
Si bien existe acuerdo en que es
beneficioso para las familias la terapia ante situaciones de pérdida, generalmente
la consulta surge con posterioridad por síntomas que por sí mismos no dan
cuenta de un proceso de duelo no elaborado, pero que pueden estar
vinculados. Síntomas generales tales
como, retraimiento, problemas de conducta o de rendimiento escolar en alguno de
los hijos, desmotivación, irritabilidad, sintomatología depresiva en alguno de
los adultos, etc. Un proceso de Terapia Familiar permite elaborar la pérdida y
comprender sus manifestaciones individuales y familiares, disminuyendo con esto
el sufrimiento, cuando éste es compartido e integrado colectivamente en la
familia. Independientemente del tiempo transcurrido desde la pérdida, un
proceso de duelo puede generar estancamiento emocional de la familia en torno
al dolor y sus manifestaciones o síntomas, lo que amerita de un proceso de
terapia para su elaboración.
4.- Porque les pasó a todos:
es la misma pérdida, pero son distintos duelos.
Cada miembro de la familia tenía
una relación particular y propia con la persona perdida. Todos perdieron a un
miembro de la familia, pero para cada uno representaba algo distinto. Asimismo, las familias que experimentan
duelos, ante el temor sobre qué hacer con la angustia y los estados emocionales
de sus miembros, pueden evitar o limitar las conversaciones de este tema entre
sus integrantes. La posibilidad de compartir las distintas emociones, así como mirar
las diferencias que aparecen en los distintos miembros de la familia, facilita
la elaboración colectiva del duelo.
5.- Porque permite normalizar
la experiencia.
La literatura define el duelo y
las etapas por las que debieran pasar las personas, sin embargo, cada
experiencia es única. Al interior de la familia, se van experimentando las
distintas reacciones ante la pérdida en tiempos distintos, con intensidades
distintas. El proceso de duelo no es un
proceso lineal, esto hace que muchas veces las personas queden con la sensación
de estar retrocediendo, cuando por ejemplo en un aniversario, vuelven a sentir
como si la pérdida hubiese sucedido recién.
6.- Porque existen pérdidas que
puedes ser procesadas individual y colectivamente sin necesidad de terapia y
otras que si lo requerirán.
Estas últimas son aquellas que
podemos calificar de traumáticas, imprimen una sensación de quiebre
irremediable que requiere apoyo terapéutico en la búsqueda de otorgarle algún
sentido a la experiencia de muerte, que permita continuar con la vida.
7.- Porque el terapeuta está
capacitado para acompañar el sufrimiento del sistema familiar y durante el
proceso terapéutico, transmitir la tranquilidad y la esperanza de que en algún
momento aparecerá la sensación de estar saliendo de la profundidad del dolor.
8.- Porque culturalmente puede
existir apoyo para el dolor asociado a una pérdida, sin embargo, emergen otras
emociones, además del dolor, difíciles de acompañar tales como la culpa, la
rabia y la desesperanza
La culpa es una de las
emociones difíciles de manejar en los casos de pérdida, sobre todo en la
pérdida por muerte. Puede aparecer la culpa de sobrevivencia “porque él o ella
y no yo”; la culpa de no haberlo podido evitar “si hubiera estado ahí”, “si lo
hubiera llamado ese día”. Esta culpa es
particularmente difícil de manejar en el caso de la pérdida de un hijo.
La desesperanza, que surge
ante la sensación de que no existe consuelo frente a tanto dolor, con la
sensación de que es un dolor que no cesa, puede llevar al deseo de no querer
seguir viviendo. Situación que requiere apoyo terapéutico.
Surge la rabia frente al
quiebre que representa la muerte o la pérdida, dejando proyectos inconclusos
que incluían a quien ya no está, rabia por la sensación de abandono. Esta
emoción no es tan validada socialmente y tampoco socialmente sabemos qué hacer
con ella, por eso el espacio terapéutico puede ser un espacio contenido para
expresarla.
El dolor es el sentimiento
socialmente más aceptado, sin embargo, las personas que han vivido una pérdida,
muchas veces no saben qué hacer don el dolor, cuánto tiempo durará y si va a
terminar en algún momento. El espacio terapéutico permite ayudar a las familias
a darle un sentido a ese dolor, permitiendo que ocupe un espacio legítimo en la
psique humana, más que intentar eliminarlo.
9.- Porque en ocasiones
aparece el duelo de manera fragmentada apareciendo las distintas emociones
repartidas en distintos miembros del sistema familiar, siendo por ejemplo un
miembro el representante del dolor, manifestando constantemente sólo su pena,
otro de la negación, no queriendo hablar del tema, otro la rabia, etc. La
fragmentación estaría entonces en la dificultad de los miembros para
experimentar la totalidad de las emociones propias de un proceso de duelo.
10.- Porque se puede crecer
desde el dolor.
Compartir en un espacio protegido
como es la terapia, una experiencia tan dolorosa, permite redefinir la
identidad personal y familiar, hacia una nueva identidad que ya no incluye a la
persona perdida pero que la integra en una nueva dimensión, permitiendo
experimentar la oportunidad de crecer a partir de un proceso de duelo.
Marcela Flores Pascual
Psicóloga Clínica – Docente y Supervisora IChTF
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)